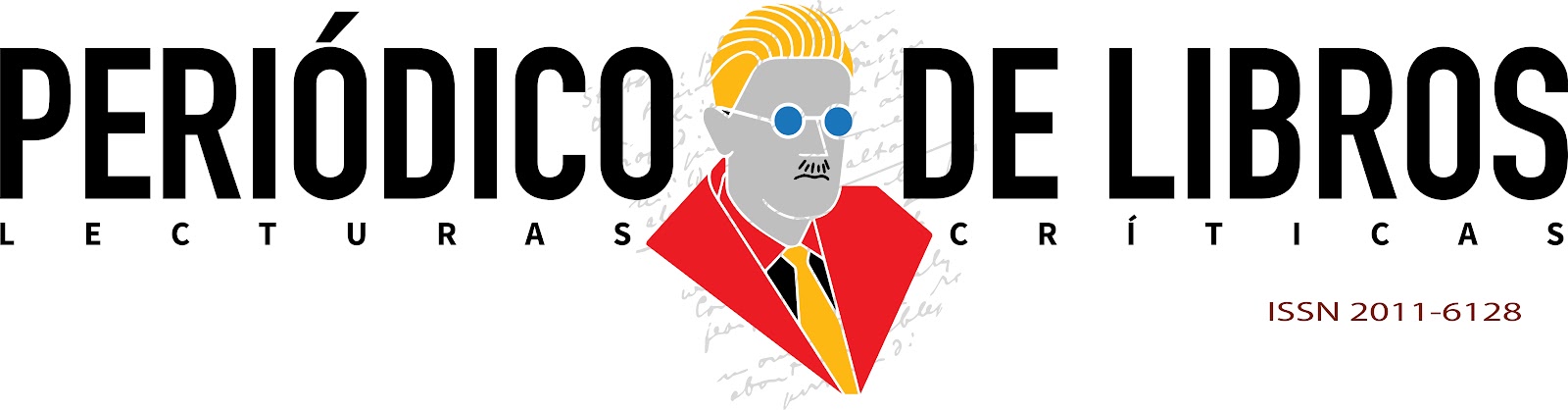Leonora Carrington. Una vida surrealista
Joanna Moorhead
Turner Editorial
Madrid 2017,
230 páginas.
La biografía es un género literario poco apreciado en el universo hispano, pero ampliamente valorado y cultivado en el anglosajón. Allí goza de una vigorosa tradición y cuenta con el respaldo de respetables instituciones como el Oxford Dictionary of National Biography y la Appletons’ Cyclopaedia of American Biography. Un hermoso botón de muestra de esta loable tradición es la biografía de Leonora Carrington, la trepidante historia de una mujer rebelde que enfrentó a su familia conservadora para dedicarse al arte, que se incrustó en el corazón del movimiento surrealista europeo, que sufrió la persecución nazi, el encierro en hospitales psiquiátricos y que, finalmente, aterrizó en México, ese país que, según Bretón, es el más surrealista del mundo.
La biografía es un género literario poco apreciado en el universo hispano, pero ampliamente valorado y cultivado en el anglosajón. Allí goza de una vigorosa tradición y cuenta con el respaldo de respetables instituciones como el Oxford Dictionary of National Biography y la Appletons’ Cyclopaedia of American Biography. Un hermoso botón de muestra de esta loable tradición es la biografía de Leonora Carrington, la trepidante historia de una mujer rebelde que enfrentó a su familia conservadora para dedicarse al arte, que se incrustó en el corazón del movimiento surrealista europeo, que sufrió la persecución nazi, el encierro en hospitales psiquiátricos y que, finalmente, aterrizó en México, ese país que, según Bretón, es el más surrealista del mundo.
Es el primer libro de Joanna Moorhead, periodista en The Guardian y prima lejana de la biografiada. Al igual que el resto de la familia, no había sabido nada de la artista en más de cincuenta años, pese a que, desde finales del siglo veinte, se había convertido en un tesoro nacional mexicano. Supo de ella en 2006, en una conversación casual con una desconocida, en una fiesta en el jardín de un vecino. El impacto debió ser intenso porque inmediatamente se lanzó a la aventura de ir a conocerla y a escribir su historia. Por este vínculo familiar y por las excepcionales circunstancias, dio como resultado en un libro emotivo, cargado de amor y admiración, lo cual puede explicar algunos sesgos, pero que no enflaquecen la calidad de la obra. Se nota la presencia de una mente profesional, que planificó cuidadosamente el trabajo, lo documentó ampliamente y lo escribió de manera impecable. Aunque leí la traducción, pude entrever, a través de la cerca, una gran solvencia intelectual, sintáctica, lexicológica y a muchos otros niveles.
El libro está dividido en doce capítulos, que siguen la vida de Leonora en orden cronológico, pero las diferentes etapas están unidas por el hilo mágico del surrealismo y, a final de cuentas, por el amor al arte. Nació para el arte —para pintar, para esculpir, para escribir—, pero tendría al destino en contra, quien se opondría a sus deseos de todas las maneras posibles. Para comenzar, vino al mundo en Inglaterra, un país con poco interés por el surrealismo; en Lancashire, un condado industrial; en el seno de la familia emergente más acaudalada, que despreciaba a los artistas, y cuyo interés era el ascenso social y su aceptación en la rancia aristocracia prestoniana.
Una de las partes mejor trabajadas del libro es la descripción del conflicto entre los intereses libertarios y artísticos de la joven, con los valores conservadores de su familia. Pero tal vez la de mayor deleite sean los míticos años treinta de París, cuyos cafés reunían a las mentes más brillantes del planeta, momento en que Leonora hace su ingreso al surrealismo de la mano de Max Ernst, su primer gran amor, para alternar con André Breton, Picasso, Dalí y Gala, Paul Éluard, Man Ray, Vasili Kandinski, Amadeo Modigliani, Marcel Duchamp, Peggy Guggenheim, Marc Chagall, Henri Matisse, Joan Miró y muchos más.
El libro es una oda al surrealismo, a su oposición a la guerra y a su repulsa por la insustancialidad de los valores burgueses. Una oda a la vida artística. Y es que el mayor interés de Leonora fue la pintura: no deseaba hacer nada diferente. Por lo que luchará por tener espacio y tiempo para pintar, aunque ello implicase pelearse con su familia, con los valores sociales imperantes, con sus amantes e incluso con el mismo surrealismo. «Uno no decide pintar. Es como tener hambre e ir a la cocina a comer algo. Es una necesidad, no una elección» dijo en cierta ocasión.
Aunque creció en el surrealismo, Leonora defiende la originalidad e independencia de su obra artística, intentando separarla de la corriente principal del movimiento. En este tópico le asiste toda justicia, aunque, para ser exactos, no había una verdadera escuela plástica central, con cánones rigurosos bien definidos, sino que cada quien actuaba desde su propia esquina, como suelen ser las cosas en la vida real. La autora de la biografía identifica solo a un elemento común entre los surrealistas, el cual está en su origen y en el momento histórico en que vivían. Se trata del subconsciente, un concepto echado a andar por Sigmund Freud a finales del siglo XIX y que tuvo enormes repercusiones en las ideas de siglo XX, en especial en las primeras décadas. Los pintores y escultores prefreudianos habían representado al mundo real, los surrealistas intentaban pintar al universo subconsciente.
La obra de Carrington representa su mundo subconsciente, en particular al de su infancia y a sus traumas derivados de la relación paterna. Uno de los elementos más notables de sus pinturas son los caballos, que representan la libertad, pero, al mismo tiempo, a la opresión y al encierro. La mansión familiar de Lancashire contaba con caballerizas y ella misma tuvo sus propios caballos, pero poseía, además, en su sala de juegos, un caballo de madera, que no podía correr libre por la pradera porque estaba atado al balancín. Su espíritu era libre en el lienzo, como un caballo en las praderas, pero también se sentía atada al balancín de la familia, a la relación de pareja, a los hijos, al dinero y a los trámites que impone la vida social.
Como mencioné arriba, la biografía tiene sesgos sutiles, como toda obra humana. Tal vez uno de ellos sea concederle categoría de machistas únicamente a los hispanos, en una época en donde el mundo entero era machista. Esto puede responder, supongo, a cierto vestigio negrolegendario. El padre de Leonora, Harold, por ejemplo, “procedía de un mundo donde las mujeres hacían lo que se les decía, en especial las hijas”, pero, aun así, no reúne méritos para clasificar como machista. El surrealismo fue un movimiento casi exclusivo de hombres, en el cual las mujeres eran vistas solo como musas y objetos sexuales, de las que no se esperaba que crearan nada, pero esta actitud no es clasificada como machista, sino que se glorifica con la idea de femme-enfant o mujer niña.
Siguiendo esta idea, es llamativa la poca importancia que le reconoce al poeta mexicano Renato Leduc en la vida de Leonora. Y no lo digo porque la librara de las garras del nazismo y le otorgara la nacionalidad mexicana, sino por el papel determinante que jugó en su vida. Es cierto que su romance fue fugaz, pero se puede intuir intenso, poblado de poemas susurrados y en donde México emerge esplendoroso, con campos floridos y ciudades de dioses. Pero la autora no logra divisar este México, que para ella es un país salvaje y exótico, por lo que no encuentra razón lógica, práctica ni moral para que Leonora abandonara Nueva York y decidiera instalarse allí. Tampoco consideró la posibilidad del amor entre ella y Leduc, aunque en una entrevista le afirmó a Elena Poniatowska que Renato había sido el verdadero amor de su vida. Esta confesión no es recogida en esta biografía de Moorhead, en su lugar anota la opinión que Max Ernst tenía sobre el mexicano: lo llamaba homme inférieur, un parecer supremacista blanco.
Leonora Carrington encontró en México todo lo que le había negado otras latitudes, principalmente la posibilidad de encerrarse en un estudio a pintar con toda libertad, sin presiones de ningún tipo. Y donde halló a su verdadero compañero de camino, el húngaro Chiki Weisz, que respetó sus espacios y que llevó comida a la mesa mientras ella pintaba. Con el tiempo, hará vida social con los artistas e intelectuales locales como Octavio Paz, Frida Kahlo, Juan Rulfo, Remedios Varo, Carlos Monsiváis, María Félix y muchos otros. Y México terminará por influir en su arte, pues retoma la tradición muralista de ese país y es así como en 1963 pinta un mural en el Museo Nacional de Antropología llamado El mundo mágico de los mayas. Cabe mencionar que, siguiendo su propia filosofía, se alejó de la tradicional postura muralista indigenista, en la que se denunciaba la conquista europea, para adentrarse en la espiritualidad y captar la esencia del mundo indígena.
El libro culmina exponiendo una etapa desconocida de Leonora a la que llama a vielle-enfant, la niña vieja, una clasificación que la artista acepta de buena gana. Es una etiqueta contraria a la de femme-enfant, que los surrealistas le quisieron imponer y que ella rechazó. Le atrae la vejez, lo que viene a ser otro signo de su sabiduría y de su profundo amor por la vida. Había dejado de ser hermosa, lo cual no la acongojaba, sino que lo festejaba, pues por fin era libre de las complicaciones que trae la vida amorosa. Tuvo una vejez sabia y nada la hacía más feliz que una charla filosófica. Fue entonces cuando dijo por qué no explicaba sus cuadros: no consideraba que hubiera una manera “superior” de interpretar una obra, sino que cada interpretación era válida. También manifestó, en esta etapa, que estaba en contra del intento de intelectualizar su obra, pues, desde su modo de ver, la única manera de acercarse a su arte es mediante los sentimientos.
Su padre profirió que si se convertía en artista moriría pobre en una buhardilla, pero ella burló ese pronóstico, murió a los 91 años con una buena vida, rodeada de una hermosa familia y con una ciudad rendida a sus pies. Sus esculturas y pinturas, distribuidas en calles y museos, forman parte de la vida de México. Si bien su obra no ha tenido una debida difusión universal, sus cuadros forman parte de museos y colecciones privadas de Estados Unidos y Europa.